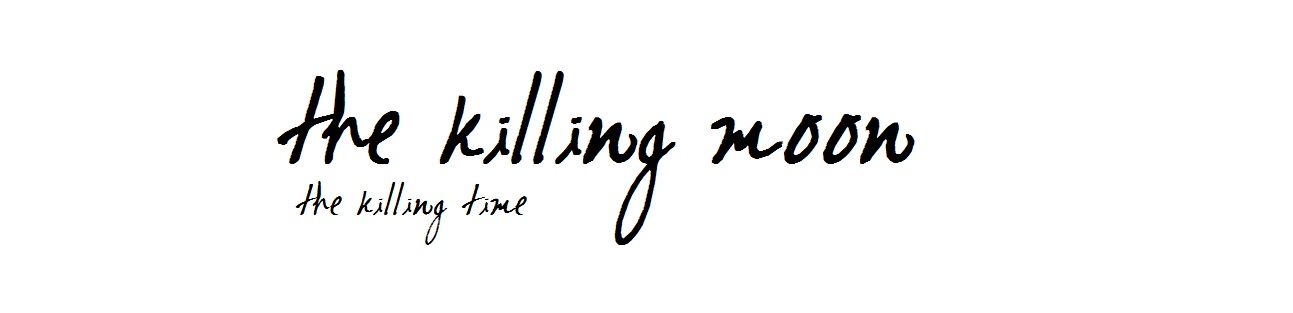– No, no, esto no está bien –la aparté antes de que
pudiera hacer algo. No me lo podía permitir en ese momento. No después de lo
que vi y lo que dije.
–Perdona, fue un impulso. Pensé que te gustaba.
– No es eso. Me gustas, pero estoy enamorada de alguien.
Y yo sé que es loco y ahora, precisamente, no entiendo nada, pero de verdad lo
siento, siento que debo estar con él aunque no estemos juntos. No me permitiría
estar con alguien más, simplemente sería falso –la miré–, eres especial Celia,
de veras, te mereces a alguien que pueda darte cada parte de sí.
No me quedé a escuchar su respuesta. Me quité la
intravenosa, quizá demasiado rápido, y tomé la ropa que estaba en el estante
junto a la cama. Me alejé, sin más. “Demasiadas cosas…” pensé. “Demasiadas
perdidas, demasiados reencuentros, demasiada confusión”. Deseé haber seguido inconsciente.
Con todas mis fuerzas.
Estaba ahí, el arrugado papel junto al teléfono. Y
yo estaba allá, contemplándolos de lejos, pensando si sería una buena idea llamar
al número que él había anotado con sus propias manos. En algún momento mientras
yo estaba tumbada en una cama de hospital, se había tomado la molestia de
escribirlo. Esa fue la primera vez que nos vimos. Jamás me había visto, lo
había dejado en claro. Pero quizá le gustaba, y por eso quería que lo llamara. Quizá
en su memoria, el también me recordaba y su instinto lo guiaba a no dejar que
nos perdiéramos. Pero ahora, para él tan solo era una extraña. Una frágil y
anémica extraña a quién había acompañado al hospital.
–No lo conozco en absoluto– susurré, para que en la
vacía casa solo lo escuchara yo misma.
¿Y qué si su nombre no era Jonas? ¿Si en realidad
esto no era más que una alucinación, una pizca de mi locura dejada al
descubierto? Tal vez lo había visto caminar por la calle, algún día hace un
tiempo, y mí retorcida mente creo fantasías tan creíbles, tan minuciosamente
configuradas, tan dignas de confundirse con un recuerdo que así fue como las
cosas se dieron.
Sin embargo, él había dicho que, de alguna manera,
le parecía familiar.
Y eso me daba el valor suficiente como para marcar
el número y oír su voz.
– ¿Hola?
No.
Mierda.
Corté. Realmente no tenía el valor para hacerlo. No
sabría que decirle. ¿”Hola qué tal soy
la loca que se desmayó en el Starbucks quieres ir a dar una vuelta y que lo
haga otra vez”? No, no y no. El negarme ante una situación tan estúpida como
esta me dejaba en claro que jamás podría confersarle mis sentimientos. Y se
sentía tan mal.
Jamás entendí por qué la gente guardaba secretos,
por qué escondía cosas tan complejas como el amor. Solo me había enamorado tres
veces en mi vida, y en las dos primeras veces, siempre había sido sincera con
respecto a lo que sentía. Siempre había expresado todo. Muchas veces me había planteado
que era demasiado extrema al hacerlo. Me convencí de que nadie quería escuchar
los sentimientos de una loca que sentía mucho, que no podía retener su verborragia
romántica. Ambas relaciones habían sido un desastre. Las había cagado.
A veces, prefería entender cómo funcionaban las
cosas que me parecían tan complejas y hacerlas de la misma manera que los
demás. Naturalmente. Como si fuera una cosa diaria. Esconder un sentimiento
para cualquiera podía resultar tan fácil como esconder un alfiler. Pero yo
podía morir desangrada si lo intentaba.
Me levanté de la mesa, agarrotada por la desilusión.
Me dirigía a la ducha cuando me pareció escuchar un ruido, una canción.
Era el teléfono.