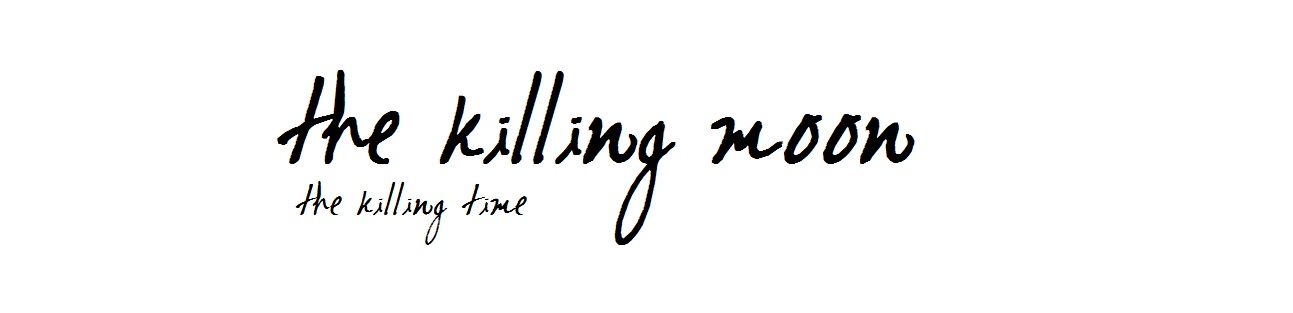Suelo cuestionarme muchas cosas. Desde por qué las carreteras por la noche parecen ser interminables y las luces de los automóviles parecen estrellas caídas, hasta por qué la belleza puede tornarse en el más intenso dolor de un segundo al otro, como si en un instante el hielo se transformara en fuego y solo dejara cenizas a su alrededor. Las preguntas se acumulan, se archivan en una parte de mi cerebro donde el papeleo parece desbordar, y las respuestas nunca llegan. Nunca concretas, nunca precisas. Cada pregunta conlleva a mil más, y la vida se vuelve un juego matemático cuando debería solo ser una película, un filme en sus más vivos colores y con una fotografía tan maravillosa que me dejaría sin aliento. No tolero lo estructurado, eso es cierto. Pero me vuelve loca no entender el desórden. Veo los cimientos romperse y los muebles viejos empolvarse, el café enfríandose y las moscas agarrotandose, el invierno crudo golpeando la puerta por las mañanas y tu presencia volviendose cada vez más invisible. El mundo se cae y nadie sostiene mi mano. Puedo sentir como el pedazo de tierra bajo mis pies se desquebraja, amenazando con dejar hundirme en cualquier segundo.
Intento comprenderlo. El por qué las personas necesitan de otra para sentirse completas. A veces siento como si el aire me cortara la respiración; como si todo fuese demasiado. Demasiado crudo, demasiado real, demasiado hermoso como para apreciarlo sola. Las imágenes se destrozan, los momentos no duran más que fragmentos de segundos. Recuerdo cuando tenía cinco años, y los columpios me elevaban por el aire. Cuando estos llegaban a su punto máximo y las cuerdas no cedían más, permanecía suspendida en la nada, y el cielo parecía cercano. Ese momento duraba años. Yo volaba por siglos. No existía distancia entre mis pequeñas manos y el infinito. No había límites. Tampoco una punzante soledad, que resume al mundo en uno. De repente, la gravedad gana y vuelvo al suelo. Mis manos ya no son pequeñas. El cielo ya no esta cerca. Y el infinito parece un cuento falso y mal escrito que me gustaría poder creer.
Quizá solo necesitamos a quién vea lo bueno en nosotros mismos, lo que estamos negados a ver. Porque nos concentramos más en el deterioro que en la rehabilitación. Preferimos creer que somos inválidos por miedo a caer.
Quizá necesitamos quién nos calme el cáos, quién de vuelta las piezas del rompecabezas para que de pronto, todo sea más fácil de encajar.
Quién nos quite la ceguera, la venda de los labios. Quién nos abrace cuando el temblor se vuelve incontrolable, y serene el sismo que provoca el miedo.
Quién nos haga creer que no somos tan malos, ni tan brutos ni tan raros. Quién convierta el daño en pasado y sane las grietas del pavimento con el pasar de una mano, para dejar transitables esas carreteras nocturnas del principio, iluminadas con colores fugases, estrellas rebeldes que no se sienten parte del cielo. Que pertenecen al desastre, y disfrutan de ver a dos jóvenes tomados de la mano, corriendo, escapando de lo que tarde o temprano los alcanzará. Pero prefieren esperar.